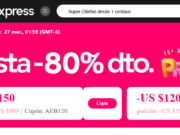| Ultimos cupones ingresados: |
El sexo nunca había tenido contrincantes. A lo largo de los siglos la mujer tuvo en claro que ese momento de intimidad y goce era el que le otorgaba poderes extrasensoriales. El cuerpo de la mujer es una máquina perfecta de sensualidad. Recorrer cada uno de sus distritos es transitar la ciudad del placer. Si existe una imagen que inmediatamente se instala en la mente de cualquiera, al pensar en sexo, esa es el contorno del cuerpo femenino, una silueta tan provocadora como poderosa.
Muchos opositores del placer, créanme que los hay, han colocado innumerables escollos, intentado que las mujeres no adviertan que cuentan con esa energía extraordinaria, la piedra basal de la actividad sensorial más profunda, didáctica, entretenida; la acción humana que desenvuelve más descaradamente el ser esencial que cada uno somos.

Entonces aquellas fuerzas oscuras pusieron frente a los ojos de las mujeres un engaño. Les dijeron que tenían la oportunidad de ser libres e independientes. Y les dieron un envase plástico, hermético, donde los alimentos podían permanecer incólumes por mucho tiempo. Y les dijeron que ese era el objeto que tanto estaban esperando, donde depositar su interés. Les inculcaron la destreza de la venta. A través de la venta de ese recipiente mágico lograrían su ilusoria emancipación. El infame objetivo empezaba a dibujarse, alejar a la mujer un genuino acto independiente, elegir tener sexo.

Más tarde, por el temor a que se descubriera la confabulación, apareció un elemento mucho más atractivo, cautivante. Crearon las revistas femeninas. Ahora el intento sería por captar horas de la vida activa, sexualmente activa, consumiendo material encuadernado, a todo color, con fantásticas e hipnóticas fotografías y un arsenal de temas estratégicamente elegidos para generar la ilusión de que gran parte de su mundo estaría pasando por ese grupo de páginas impecablemente encuadernadas.
Los magazines, como comúnmente se las llama, absorbieron mucha de la libido femenina transformando ese impulso carnal en nada. Entonces esas publicaciones fomentaron interminables conversaciones sin un mejor objetivo que pasar el tiempo en perjuicio de las prácticas amatorias.
Resultaría más interesante perder horas dilucidando si el color verde esmeralda es el tono de la temporada, si el corte “carré” se impone al “sauvage”, elegir el estilo de silla del comedor o meditar si los protectores femeninos deben o no presentar alas cual aeroplanos.
Ya cuando los hombres comenzábamos a resignarnos a la convivencia con las revistas para la mujer, surgió el más fantástico de los competidores. El complot anti-sexo mundial había subido la apuesta, crecido un escalón más. La subrepticia conspiración daba aquí su golpe más duro. Llegó el smartphone.
El smartphone es el perfeccionamiento de la teoría del “no sexo”.
El artilugio logra que las damas depositen en él una enorme carga de deseo. Invertirán más tiempo en la búsqueda del modelo más chic y menos en prestarnos atención. Y una vez obtenido el dispositivo tan anhelado, la vista se posará permanentemente sobre la pantalla. Ese objeto inanimado recibe lo que se nos quita a nosotros.


Los hombres deberíamos ser los únicos capaces de activar la soberanía del placer femenino. Y ellas lo buscan en un teléfono inteligente, que de tan inteligente se ha vuelto nuestro principal contrincante. No es posible que resulte más interesante el 3G o 4G que el Punto G. Cada día se va perdiendo el espacio y oportunidad para la satisfacción verdadera.
Si apagásemos más frecuentemente los teléfonos y la obsesión por ellos, y encendiéramos en ese espacio la pasión por el sexo, todos recuperaríamos esa parte humana que se escapa a través del touchscreen y las mujeres, el poder de su sensualidad.